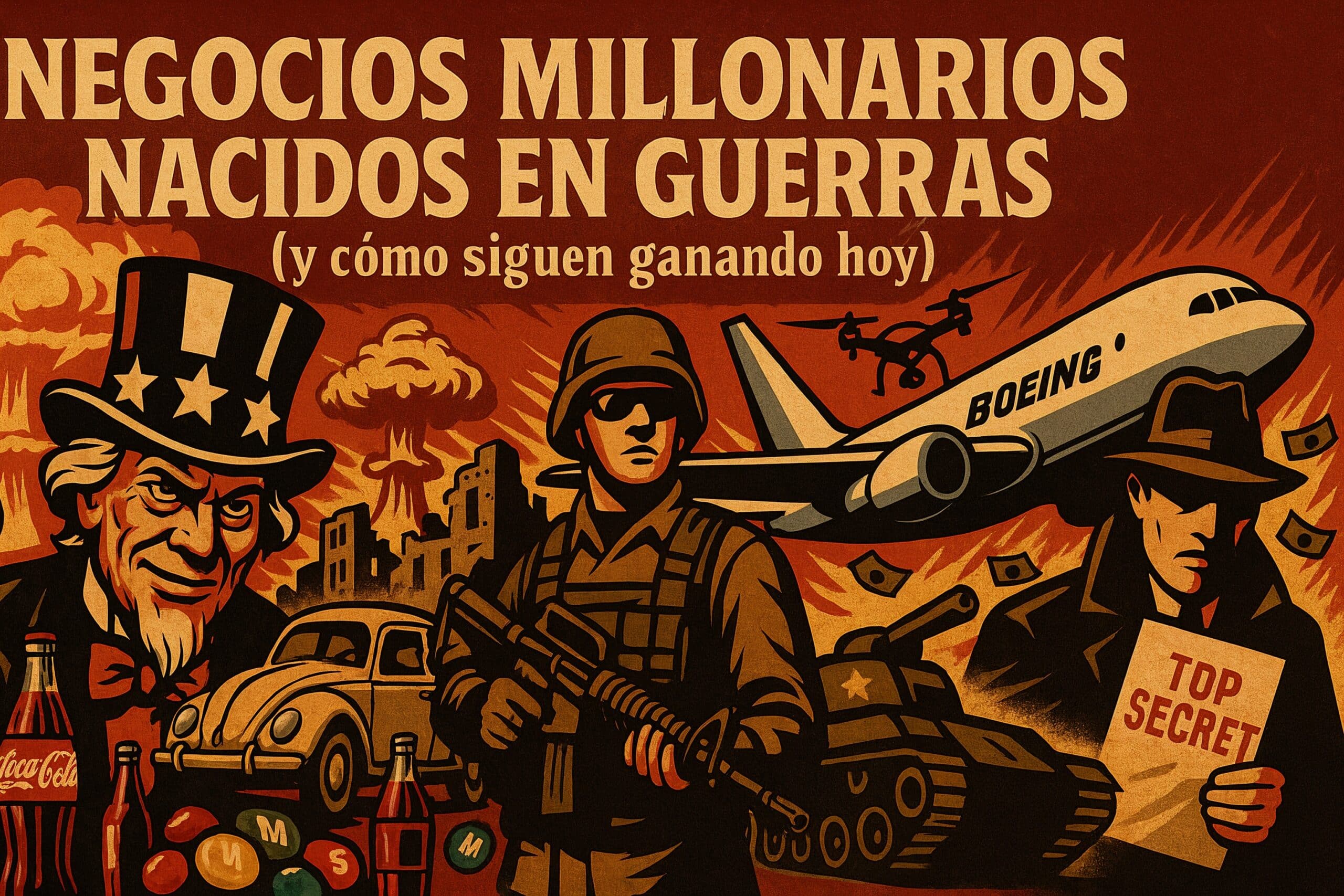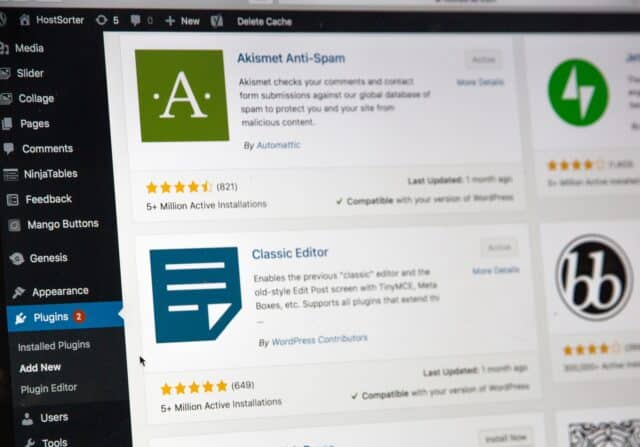La guerra es un negocio redondo – al menos para ciertos empresarios con poca alergia a la pólvora y mucho olfato para el dinero. Desde la Primera Guerra Mundial hasta los conflictos más recientes, numerosos negocios florecieron gracias a los conflictos bélicos.
En este recorrido veremos casos sorprendentes: desde refrescos creados en el Tercer Reich hasta contratistas multimillonarios de la guerra de Irak. Prepárate para un viaje histórico con tono conspiranoico e informal, donde las bombas explotan y también lo hacen las cuentas bancarias de algunos. Eso sí, no olvides el casco (de aluminio, por las antenas).
La Primera Guerra Mundial: explosivos, bancos y mucho cash
La Gran Guerra (1914–1918) no solo redefinió fronteras – también hizo multimillonarios a banqueros y fabricantes de armas. Un ejemplo clásico es el banco estadounidense J.P. Morgan & Co., que literalmente financió la guerra y luego cobró la reconstrucción.
Morgan otorgó préstamos gigantes a los Aliados y, de paso, presionó al gobierno de EE. UU. para entrar en la guerra (no fuera que sus clientes perdieran… y él también). El negocio era redondo: cobraba intereses de los préstamos de guerra y luego más intereses por financiar la posguerra. ¿Patriotismo o negocio? Para Morgan estaba claro: la paz mundial puede esperar, los pagos de intereses no.
Otro que hizo su agosto (y su septiembre, octubre…) fue DuPont, la empresa química fundada en el siglo XIX. Durante la Primera Guerra Mundial, DuPont se convirtió en el mayor proveedor de explosivos del ejército estadounidense, vendiendo pólvora y TNT a mansalva. La demanda era tan brutal que la propia empresa dijo que la guerra la había “bendecido con el tipo de crecimiento con el que solo un fabricante de armas en una conflagración global puede soñar”.
Con los bolsillos llenos gracias a las bombas, DuPont aprovechó para diversificarse después de 1918. Irónicamente, sus nuevas aventuras en pinturas y plásticos inicialmente fracasaron – parece que sin guerra de por medio, les costaba ganar dinero. Aun así, el disparo de salida de su imperio actual fue la Gran Guerra.

Y no olvidemos a los industriales europeos
En Alemania, el gigante del acero Krupp y la química IG Farben (productora de, entre otras cosas, explosivos y gases) hicieron su agosto vendiendo armamento a las potencias centrales. Al finalizar la guerra, los Aliados intentaron algunos castigos, pero ya se sabe: el dinero nunca muere.
De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, IG Farben fue disuelta por colaborar con los nazis, separándose en empresas como Bayer y BASF, que hoy dominan la química mundial. ¡Nada mal para descendientes de un imperio construido fabricando pólvora y sustancias poco amigables!
La Segunda Guerra Mundial: de Coca-Cola a Volkswagen (el negocio de la guerra total)
Publicidad de la época nazi promocionando Fanta, el refresco inventado en 1940 por la filial alemana de Coca-Cola cuando se cortó el suministro de jarabe americano. Hasta las bebidas gaseosas se reinventaron en tiempos de guerra.
Si la Primera Guerra fue un gran negocio, la Segunda Guerra Mundial (1939–1945) fue la lotería para muchas empresas. En este conflicto total, toda la economía se puso al servicio de la guerra… y muchas compañías saltaron del anonimato a la élite empresarial gracias a contratos militares y favores de regímenes. Veamos algunos casos dignos de guion de película:
Coca-Cola, la chispa de la vida… y de la moral de los soldados
Durante la guerra, el presidente de Coca-Cola ordenó que “cada hombre en uniforme pueda comprar una Coca-Cola por cinco centavos, esté donde esté”. Dicho y hecho: la compañía instaló 64 plantas embotelladoras cerca del frente a su propio coste para surtir de refrescos a las tropas.
El ejército consideraba a Coke un asunto de moral tan importante que no la sometieron al racionamiento de azúcar, a diferencia del resto de mortales. El resultado: más de 5 mil millones de botellas servidas a los soldados aliados hasta 1949, y Coca-Cola conquistó el planeta tras la victoria. Vamos, que medio mundo probó la Coca-Cola gracias a la Segunda Guerra, cementando el imperio global de la marca.
Fanta, ¿nazi-cola? Poca gente sabe que Fanta nació en la Alemania nazi
Cuando EE. UU. entró en guerra, Coca-Cola cortó el envío de su jarabe a la Alemania de Hitler. ¿Solución? Max Keith, director de la filial alemana, mezcló ingredientes locales (sobrantes de manzana, suero de leche…) y creó un refresco nuevo en 1940. Lo llamó Fanta (de Fantasie, imaginación en alemán). El brebaje tuvo éxito entre los alemanes sedientos de soda, y tras la guerra Coca-Cola recuperó la marca. Así que sí: Fanta es hija directa de la Segunda Guerra Mundial y del aislamiento nazi, un curioso legado burbujeante del Tercer Reich.
M&M’s: ¿Quién diría que los coloridos chocolates nacieron en la guerra?
Pues sí: Forrest Mars (hijo del fundador de Mars) observó durante la Guerra Civil Española que los soldados comían pequeñas grageas de chocolate recubiertas de azúcar (no se derretían al calor). Con esa idea, en 1941 Mars se alió con Bruce Murrie (hijo del presidente de Hershey) y crearon los M&M (por Mars & Murrie).
¿Su primer gran cliente? El ejército de EE. UU.: los M&M’s fueron parte de las raciones de los soldados en la Segunda Guerra Mundial, un dulce que aguantaba el calor del Pacífico. Después de la guerra, se lanzaron al mercado civil con el lema “se derrite en tu boca, no en tu mano” y el resto es historia. De trincheras a cine y sofá: negocio redondo.
Volkswagen: El “coche del pueblo” alemán tiene un origen 100% bélico
Volkswagen se fundó en 1937 bajo el patrocinio directo de Adolf Hitler, que soñaba con coches asequibles para cada alemán. Ferdinand Porsche diseñó el prototipo (el Escarabajo), pero con la guerra la fábrica VW se dedicó a producir vehículos militares en masa.
La demanda nazi fue tan grande que usaron mano de obra esclava: prisioneros de guerra y deportados constituían hasta 60% de la plantilla. Ferry Porsche (hijo de Ferdinand) llegó a emplear 650 prisioneros soviéticos para cumplir los pedidos de sus vehículos anfibios Schwimmwagen. Irónicamente, tras 1945 los Aliados “perdonaron” a VW y la fábrica resurgió produciendo el Beetle para la Alemania ocupada. Hoy Volkswagen es uno de los mayores fabricantes del mundo, pero su acta de nacimiento está manchada de grasa… y de historia oscura.
Empresas “fashion” con pasado militar: Si llevas una camisa Hugo Boss, agárrate.
Hugo Boss diseñó y fabricó uniformes para las SS nazis y otros cuerpos del Tercer Reich. Era un modisto alemán en ascenso y el contrato con los nazis le vino de perlas para hacerse rico. Décadas después la marca pidió disculpas por su papel en la guerra, pero nadie le quita lo bailado (o lo cosido).
Otra dinastía enriquecida fue la familia Quandt, cuyos patriarcas fabricaron armas y baterías para Hitler (con 6.000 esclavos en sus fábricas) y salieron impunes tras la guerra; hoy la familia Quandt es dueña de BMW. Lo mismo con los Oetker, famosos por sus pizzas y postres instantáneos: durante la guerra hicieron fortuna suministrando pasteles, frutas secas y levadura al ejército alemán, con el patriarca siendo miembro voluntario de las SS.
Después del conflicto, todas estas empresas fueron “desnazificadas” de manera bastante superficial y siguieron forrándose en la posguerra. Como dijo el investigador David de Jong, los empresarios cercanos al Reich escaparon de la justicia, y acabaron más ricos que nunca.

La Segunda Guerra Mundial fue el escenario donde nació el llamado “complejo militar-industrial”
Gobiernos comprando armas a empresas privadas a escala nunca vista. Grandes corporaciones actuales como Boeing, Raytheon, Lockheed o General Motors dieron el estirón fabricando bombarderos, tanques, radares y jeeps.
Incluso compañías estadounidenses hicieron negocio con ambos bandos: por ejemplo, IBM – a través de su filial alemana – suministró al régimen nazi máquinas de tarjetas perforadas, ayudando en censos y logística (una historia oscura documentada en IBM and the Holocaust).
Ford y General Motors, aunque estadounidenses, tuvieron filiales en la Alemania nazi (Opel, por ejemplo) que produjeron camiones para la Wehrmacht; Standard Oil (de Rockefeller) y ITT mantuvieron negocios encubiertos con el enemigo. Al final, para algunos magnates la guerra no tenía bando, solo ganancias.
La Guerra Fría: el complejo militar-industrial y el auge tecnológico
Tras 1945, el mundo entró en la Guerra Fría, un conflicto de baja intensidad bélica pero alta intensidad económica y tecnológica. Aquí no hubo campos de batalla mundiales (salvo guerras proxy), pero sí una carrera armamentística y científica entre bloques. Y cómo no, ¡negocio, negocio!:
Por un lado, se consolidó lo que el presidente Eisenhower bautizó en 1961 como el “complejo industrial-militar”: una estrecha alianza entre gobiernos (militares) y contratistas de defensa. Estados Unidos y la URSS gastaron fortunas en armas nucleares, misiles, aviones, tanques… y buena parte de ese dinero engordó a grandes empresas armamentísticas.
En EE. UU., empresas como Lockheed Aircraft, Northrop, Grumman, General Dynamics, Raytheon y Boeing vivieron décadas doradas. De hecho, durante la Guerra Fría el Pentágono era el gran cliente que mantenía viva a Silicon Valley: financiaba electrónica, investigación espacial y semiconductores a cambio de ventajas militares.
Un dato brutal: desde los años 50 hasta los 90, el mayor empleador privado de Silicon Valley no fue Apple ni HP, fue Lockheed, la gigante de defensa. ¡Imagina la estampa en California: ingenieros con coletas yendo a diseñar misiles antes de que existieran las startups de apps!
La carrera espacial también fue hija de la Guerra Fría
La carrera espacial también fue hija de la Guerra Fría y, aunque suene pacífica, no deja de ser una extensión militar. La NASA encargó cohetes, satélites y tecnología a contratistas como North American Aviation (hoy parte de Boeing) o Rocketdyne.
Toda esa inversión pública puso la primera piedra de industrias enteras, desde las telecomunicaciones satelitales hasta la informática. Por ejemplo, los primeros microchips de Fairchild Semiconductor tuvieron a la NASA y el ejército como clientes principales (guiando cohetes Apollo y misiles Minuteman). Es decir, el smartphone que tienes en la mano quizás descienda de tecnología militar de 1965. Creepy, ¿no?

Mientras tanto, Europa no se quedó atrás
La Guerra Fría rearmó a Alemania occidental (nacieron compañías como Airbus en colaboración internacional) y fortaleció a la industria militar británica y francesa (BAE Systems, Dassault, Thales… todas crecieron vendiendo cazas, submarinos y “juguetes” nuevos a la OTAN).
La URSS convirtió sus fábricas de tractores en fábricas de tanques (literalmente UralVagonZavod), y diseñó armamento icónico como el AK-47 – un “negocio” estatal, sí, pero que inundó el mundo con 100 millones de unidades vendidas (armas que han alimentado conflictos por décadas, para alegría de traficantes).
También vimos alianzas entre militares y ciencia: las universidades y laboratorios nacionales vivían de jugosos contratos de Defensa. ARPA (hoy DARPA) creaba inventos casi de ciencia ficción con dólares militares: de ahí salió ARPANet (la proto-Internet), los primeros drones, o el GPS – tecnologías concebidas para ganar guerras que luego alguien supo convertir en negocio civil hipermillonario. Hoy empresas tecnológicas punteras colaboran con el Pentágono en IA, ciberseguridad o robótica, siguiendo un modelo iniciadísimo en la Guerra Fría.
En resumen, la Guerra Fría forjó un ecosistema donde la industria militar era parte central de la economía. Para muchas grandes empresas de hoy, la Guerra Fría fue su incubadora: desarrollaron know-how y productos con financiación pública a cambio de darle al Tío Sam (o al Tío Joe en la URSS) más potencia de fuego. No había titulares de victorias militares, pero sí balance de resultados victoriosos para un club selecto de corporaciones.
Vietnam: napalm, químicos letales y protestas (pero caja registradora sonando)
La Guerra de Vietnam (1965–1975) fue un infierno en la tierra para muchos, pero también otro lucrativo capítulo para ciertas empresas. Aquí no se trató tanto de crear compañías nuevas, sino de que algunas existentes hicieron el agosto vendiendo productos bastante siniestros:
Dos nombres: Dow Chemical y Monsanto. ¿Su “logro”? Fabricar Agente Naranja, el famoso herbicida defoliante usado por EE. UU. para arrasar selvas vietnamitas, y también napalm, la gasolina gelatinosa incendiaria. Durante años, Dow y Monsanto produjeron millones de litros de Agente Naranja bajo contrato del Departamento de Defensa, sabiendo que su cóctel tóxico dejaría secuelas brutales en civiles y soldados (cáncer, malformaciones… un horror). Pero el negocio pudo más que la ética: guerra química con sello corporativo.
De hecho, en la Wikipedia aparecen listadas como los principales fabricantes de aquel veneno. Las ganancias fueron enormes, hasta que la presión pública y los juicios mancharon su imagen… aunque décadas después Dow y Monsanto siguieron existiendo (Monsanto fue comprada por Bayer en 2018, ironías de la historia).
También empresas armamentísticas obtuvieron pingües beneficios
Bell Helicopter (fabricante del helicóptero Huey, símbolo de Vietnam) multiplicó ventas; Colt y Smith & Wesson surtieron de armas ligeras a granel; Boeing y McDonnell Douglas vendieron bombarderos y cazas en cantidad. Vietnam fue un conflicto prolongado, lo que significó contratos sostenidos año tras año. Un analista lo resumió cínicamente: “para algunas compañías, Vietnam fue mejor que un Black Friday eterno”.
Claro, hubo también coste reputacional. El uso de napalm por Dow Chemical llevó a protestas estudiantiles masivas en EE. UU. “¡Dow asesina niños!” decían pancartas en campus, boicoteando a la empresa. Pero como suele ocurrir, cuando escampó la tormenta, Dow siguió su camino industrial (hoy es un gigante de petroquímicos). La guerra convierte a algunos en villanos, sí… pero villanos bastante ricos.
Por el lado de la tecnología, Vietnam coincidió con la introducción de ordenadores y comunicaciones modernas en el ejército
IBM y otras empresas electrónicas comenzaron a proveer sistemas informáticos para logística y análisis (el precursor de “big data” militar). No era su principal fuente de ingresos, pero sentó bases para futuros contratos de alta tecnología militar.
En Vietnam incluso hubo innovaciones logísticas de las que aprendieron empresas privadas: por ejemplo, el concepto de just-in-time en suministros se afianzó para sostener a las tropas en la jungla. Un joven oficial llamado Frederick Smith experimentó con cadenas de suministro aéreas… años después fundaría FedEx, aplicando ideas de distribución rápida que vivió en la guerra. Ironías de la vida: de mover municiones a mover tus paquetes de Amazon.
Eso sí, Vietnam también enseñó que la opinión pública puede frenar el negocio bélico. Las protestas anti-guerra forzaron al gobierno de EE. UU. a recortar proyectos, y las empresas armamentísticas se vieron por primera vez en la picota mediática. Pero no nos engañemos: las pérdidas se compensaron vendiendo armas a otros países (la Guerra Fría seguía activa en Oriente Medio, África…). En el capitalismo militar, siempre hay otro conflicto en el horizonte al que sacarle partido.
Guerras de Irak y Afganistán: el nuevo milenio de contratistas y mercenarios
Saltamos al siglo XXI: tras los atentados del 11-S, llegan la Guerra de Afganistán (2001–2021) y la Guerra de Irak (2003–2011). Estas guerras inauguran la era de la “guerra privatizada”: montañas de dinero público volcado en contratistas privados. Aquí nacen o se disparan negocios multimillonarios con nombres que quizá suenen menos que Coca-Cola, pero vaya si facturan:
Halliburton
Si hay una empresa con fama conspiranoica en Irak, es Halliburton. Antes de la guerra, su ex-CEO Dick Cheney llegó a vicepresidente de EE. UU. ¡Bingo! Poco después de la invasión, Halliburton (a través de su filial KBR) recibió contratos sin licitación por más de 1.700 millones de dólares para operar en Irak.
Se encargaba de todo: logística, construcción, mantener bases, gestionar suministros de petróleo. Era tan omnipresente que los soldados decían que KBR significaba “Kick Back and Relax” porque ellos hacían el trabajo. En 2003-2004, cerca de un tercio del presupuesto mensual de la ocupación estadounidense en Irak se iba a pagar contratistas privados como Halliburton.
Vamos, una privatización de la guerra en toda regla. Las controversias no faltaron: sobrecostes, facturas infladas (cobraban $45 por una lata de refresco, según denuncias), acusaciones de favoritismo político… Aun así, Halliburton salió de Irak con los bolsillos llenos. Su nombre se volvió sinónimo de “profitar de la guerra”, y desde luego no es para menos: ninguna otra compañía obtuvo tanto lucro de los contratos de la guerra de Irak.
Bechtel
Otra gran beneficiada fue esta empresa de ingeniería. Bechtel obtuvo contratos gigantes para la reconstrucción de infraestructuras iraquíes (carreteras, hospitales, redes eléctricas y de agua). Inicialmente un contrato de $680 millones, que luego creció por encima de los $1.000 millones. ¿Y quiénes estaban en la administración Bush? Varios altos cargos habían tenido vínculos con Bechtel en el pasado. ¡Vaya sorpresa! Como bromeaba un diario, “Bechtel espera pacientemente a que algo se destruya, para cobrar por reconstruirlo”. Y en Irak, con tanto bombardeo, el negocio de reconstruir era boyante.
Blackwater (ahora renombrada Academi)
Si creías que los ejércitos son solo estatales, error. Blackwater fue fundada en 1997 por Erik Prince (ex Navy SEAL) y se convirtió en la mayor empresa de mercenarios del mundo, perdón, de “seguridad privada”. Durante la guerra de Irak, Blackwater ganó contratos multimillonarios para proteger diplomáticos, entrenar fuerzas locales y operaciones varias, llegando a desplegar miles de contratistas armados hasta los dientes.
En 2004 firmó un contrato de seguridad diplomática valorado en 488 millones de dólares, y en total se calcula que recibió más de 1.000 millones en contratos del gobierno de EE. UU. durante esos años. Blackwater tenía helicópteros propios, vehículos blindados y operaba con inmunidad casi total… hasta que la liaron. En 2007, agentes de Blackwater mataron 17 civiles iraquíes en la Plaza Nisour de Bagdad en un tiroteo confuso, generando un escándalo mundial.
Fue tal la indignación que Irak expulsó a Blackwater (aunque luego la empresa volvió con otro nombre). Este episodio puso de manifiesto el lado más oscuro del “negocio de la guerra”: ¿hasta dónde llegan las empresas en busca de ganancias? En este caso, hasta jugar a ser ejércitos privados. A pesar de la mala prensa, la compañía sobrevivió con cambios de nombre (Xe, Academi, ahora agrupada bajo Constellis) y sigue obteniendo contratos de “seguridad” por el mundo. Parece que ser un mercenario del siglo XXI paga bien.

Contratistas de todo tipo
Irak y Afganistán vieron un ejército de empresas participando: desde DynCorp (otro proveedor de seguridad y entrenamiento militar) hasta Triple Canopy, pasando por proveedores logísticos, de inteligencia, traductores, catering… ¡Había empresas hasta para lavar la ropa de las tropas!
La novedad fue la escala: nunca antes se subcontrató tanto en una guerra. Se estima que en algunos momentos hubo más contratistas privados que soldados estadounidenses sobre el terreno. Y el dinero fluía: entre 2001 y 2010, el Departamento de Defensa gastó cientos de miles de millones en servicios externalizados.
Esta tendencia convirtió la guerra en una especie de “fútbol americano empresarial”, con cada cual tomando su porción de terreno (o contrato). Por supuesto, también hubo abusos y fraudes: contratos inflados, proyectos pagados y no terminados (¿alguien dijo electrocutar soldados por duchas mal puestas? pasó con un contratista negligente), pero pocos enfrentaron consecuencias serias. La guerra del terror, paradójicamente, fue una bendición para el balance contable de muchas corporaciones.
Tecnológicas y espionaje
En estas guerras modernas, la tecnología jugó un papel central, y nuevas empresas surgieron para capitalizarlo. Un ejemplo intrigante es Palantir Technologies, fundada en 2003 con financiación de la CIA, que desarrolló software de big data para inteligencia antiterrorista. Palantir creció vendiendo sus herramientas de análisis de datos al Pentágono y agencias de espionaje, y hoy es una compañía pública valorada en miles de millones, todo gracias a la “necesidad” de analizar montañas de info post-11S.
Otras big tech colaboraron: Google, Amazon, Microsoft compitieron por contratos para servicios en la nube y proyectos de IA militar (como el polémico Proyecto Maven con drones). En resumen, la línea entre Silicon Valley y el Departamento de Defensa se difuminó: hoy se habla de un “complejo tecno-militar”. Y viene de esa época, cuando se volcaron recursos para que la superioridad tecnológica fuese la ventaja clave en lugar del número de tropas. Las empresas lo entendieron rápido: la nube también hace la guerra, y deja dinero.
Como guinda, incluso los bancos occidentales siguieron financiando jaleo. Un informe reveló que bancos españoles como BBVA y Santander metieron casi 5.300 millones de dólares en financiar fabricantes de armas utilizadas en la guerra de Yemen entre 2015-2019. Este patrón se repite: si hay conflicto, hay préstamos, hay inversores… en fin, business as usual. La triste verdad es que hay toda una economía de la guerra donde mientras unos ponen los muertos, otros solo ponen la mano para cobrar.

La guerra, ese gran negocio conspiranoico
Después de este tour histórico-gamberro, queda claro que las guerras han sido viveros de negocios millonarios. Desde la pólvora de 1914 hasta los drones de hoy, siempre hay alguien haciendo caja. Unos nombres son legendarios (Coca-Cola, Volkswagen), otros infames (Halliburton, Blackwater), pero todos comparten algo: sin la guerra, quizá no habrían alcanzado la cima.
Suena a conspiraciones, pero como decía el general Smedley Butler: “La guerra es una estafa”. Detrás de banderas y discursos patrióticos, hay contratos jugosos, favores políticos y cuentas bancarias creciendo. Los ejemplos reales que hemos visto – empresas de comida, moda, coches, tecnología, seguridad – lo demuestran con creces. Al final, parece que en cada conflicto siempre ganan los mismos: los mercaderes de la muerte, los titanes industriales y financieros que convierten balas en billetes.
Pero ojo, no todo es eterno
La historia también muestra que tarde o temprano se conocen esos pasados oscuros. La prensa, los historiadores e incluso la justicia han sacado a la luz colaboraciones incómodas y abusos (como en el caso de empresas nazis o escándalos en Irak). La reputación puede sufrir, y algunas compañías han debido pedir perdón por sus pecados de guerra. Claro que, para entonces, el dinero ya estaba en casa.
En resumen, si buscas un negocio “seguro”, ya sabes el (amargo) chiste: invierta en conflictos. Porque desde el siglo XX hasta hoy, las bombas destruyen, pero también construyen imperios empresariales. Y mientras haya guerras – toco madera – seguramente habrá quien haga de la sangre su particular mina de oro. Así de gamberra es la realidad, por mucho que nos indigne.
Fuentes y referencias confiables
Este artículo se ha nutrido de investigaciones históricas, periodísticas y documentos públicos. Puedes consultar, entre otras, obras como “Dinero y poder en el Tercer Reich” de David de Jong, informes de medios como ABC, El País, DW, Reuters y datos de Wikipedia (contrastados) para profundizar en cada caso mencionado.
La intención ha sido ofrecer una visión entretenida pero fiel a la realidad, de cómo las guerras – trágicas para la gente común – han sido el origen o trampolín de algunos de los negocios más lucrativos de los últimos cien años. Como dice el refrán, “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. Aquí te la contamos para que, al menos, la próxima vez que bebas una Coca-Cola o arranques un Volkswagen, sepas que también tienen su pequeña dosis de pólvora en la receta. ¡Salud (o mejor dicho, alerta) con eso!